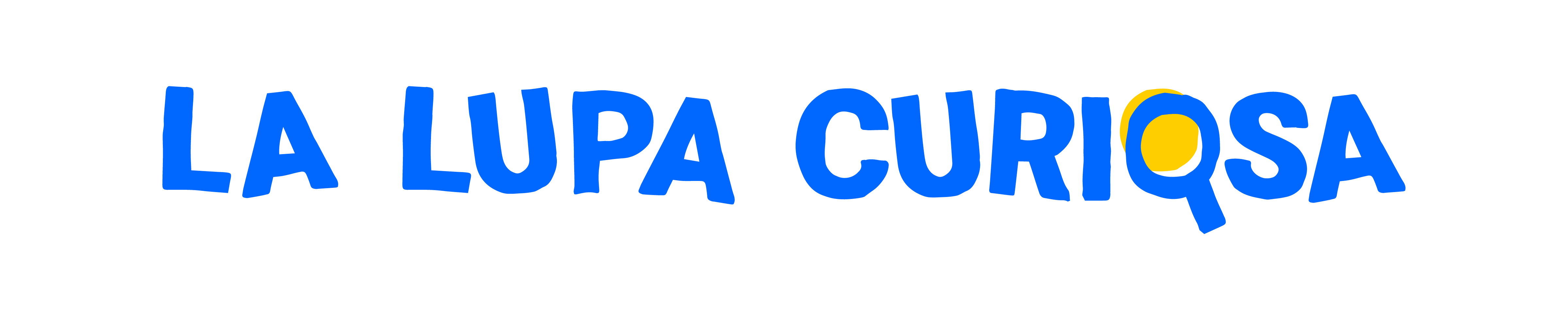Por JUAN ESTEBAN CONSTAÍN. Historiador y escritor colombiano.
Alguna vez leí una historia, no sé qué tan cierta sea, de la iniciación y el aprendizaje de la escritura y la lectura en ciertas comunidades judías ortodoxas, una cultura, la del judaísmo, para la que en general su relación con la letra es definitiva porque allí se cifran todos sus valores: su identidad, su fe, su forma de ser. De hecho, no hay otra explicación para la supervivencia del pueblo judío luego de todos los cataclismos que ha tenido que atravesar en su historia, desde la huida de Egipto hasta el holocausto: la explicación de su devoción por el saber, su aprecio por el texto como su último refugio.
La historia que leí cuenta que en las escuelas más tempranas de esas comunidades ortodoxas los maestros escriben un texto muy sencillo en el tablero y luego van repintando cada letra con un surco de miel o de azúcar. Después hacen que los niños, uno por uno, vayan siguiendo el curso de la escritura con la mano, de suerte que al final todos quedan embadurnados y lo más probable es que hagan lo que en ese caso harían todos los niños del mundo en cualquier época: chuparse los dedos.
Es una estrategia pedagógica bellísima y muy elocuente, toda una metáfora, porque al final hay como una asociación inconsciente, en el alma de esos niños, entre las letras y el dulce sabor que ellas transmiten y rezuman, letras de rechupete, digamos, que se van asentando en quien las aprende con una sensación muchísimo más plácida que si otro hubiera sido el método, por ejemplo el de la obligación o el de la repetición vacía y necia de fórmulas que engendran lo contrario: el mayor desprecio por la alegría de leer.
No quiero ignorar aquí todos los progresos pedagógicos que ha habido en el mundo en las últimas décadas, y pensar hoy en la escuela a partir de la vieja caricatura dickensiana del autoritarismo y la represión no es válido ni justo, porque además no es cierto que las cosas sean como eran antes, y desde hace años los colegios profesan una devoción casi demagógica por la novedad y la cultura participativa, el didactismo más forzado ––hasta llegar casi al recreacionismo–– y el afán por seducir, a como dé lugar, a los estudiantes.
El problema es que también esos nuevos métodos pedagógicos se han vuelto tan predecibles y aburridos, y hasta más, como los de antes inspirados en la autoridad inapelable de los maestros y las instituciones. El espíritu ‘proactivo’ y ‘dinámico’ a veces resulta más represivo y vacío que lo que había antes, que sin duda era gris y hasta violento pero al menos tenía claridad con respecto a los contenidos.
En cambio, me parece hermosa esa idea de enseñar por la vía de los sentidos y que los niños se acostumbren a pensar en la escritura y la lectura como lo más dulce que pueda haber, como si estuvieran metiendo sus manos en un tonel de chocolate; y así debería ser. Después vendrán los rigores de la vida, las cuentas por pagar. Y eso también se aprende. Pero mientras uno está en la escuela que es el único momento de su vida en que está obligado a vivir esa dicha sin igual, aunque tantas veces parezca todo lo contrario, y con razón, mientras está allí, que haya por lo menos el consuelo, la alegría de las letras que nos salvan y nos abren la puerta y la ventana de todo lo que queremos ser, para siempre.